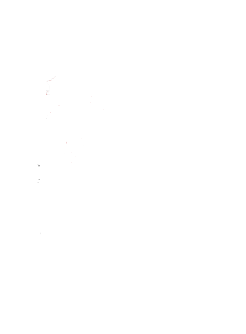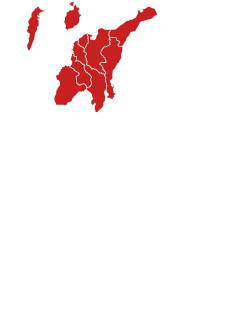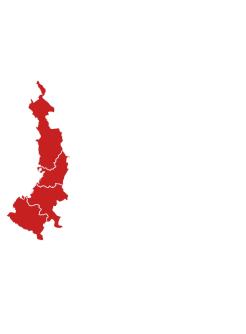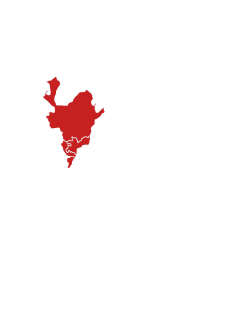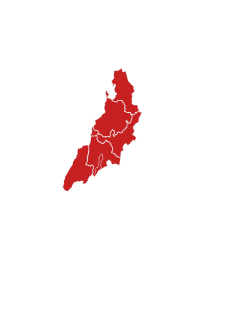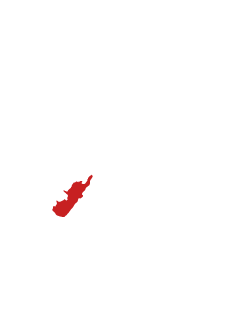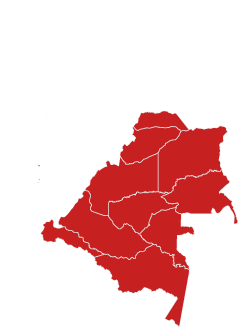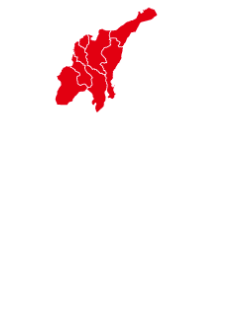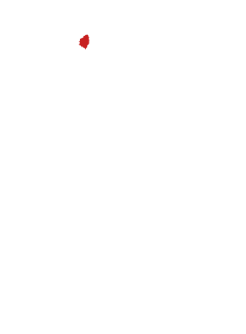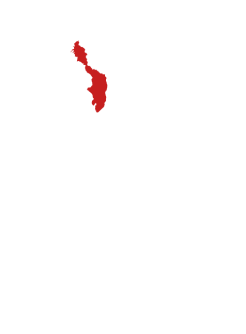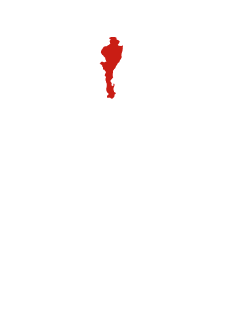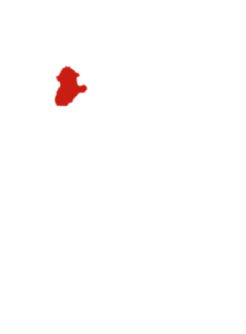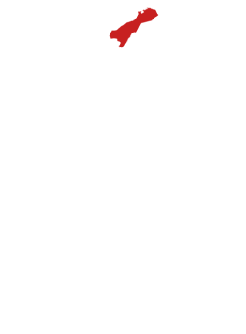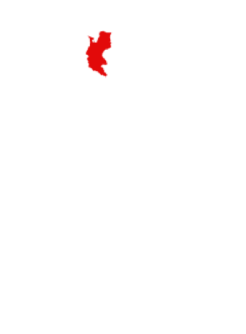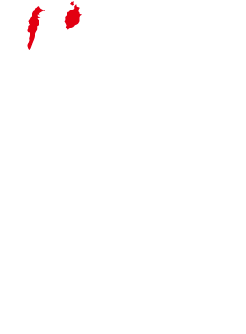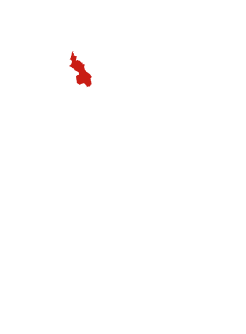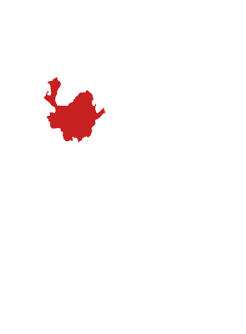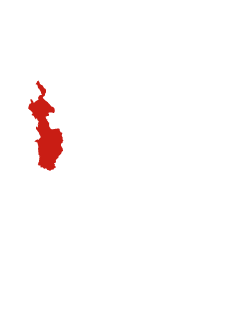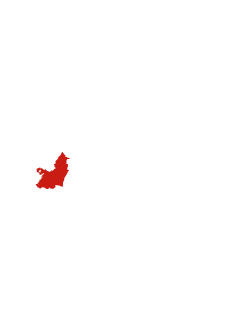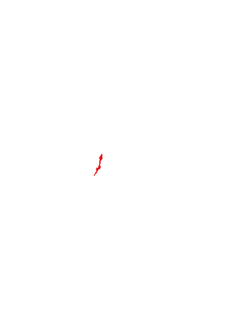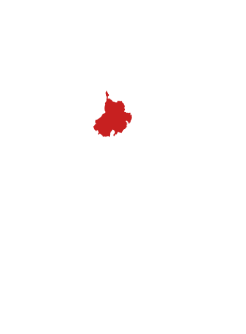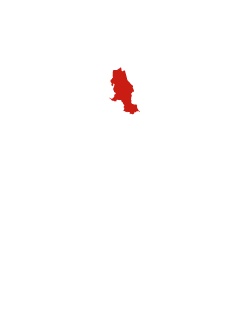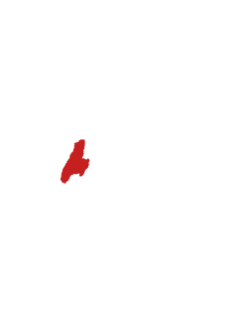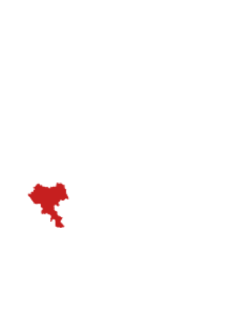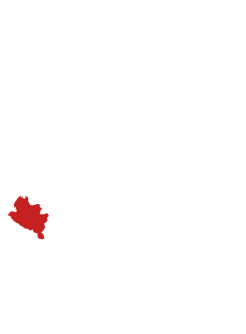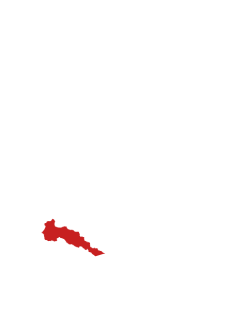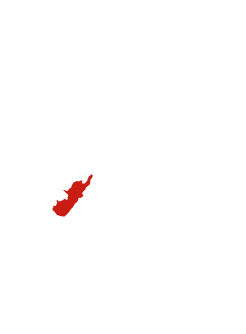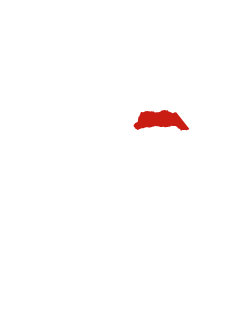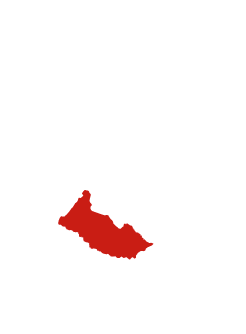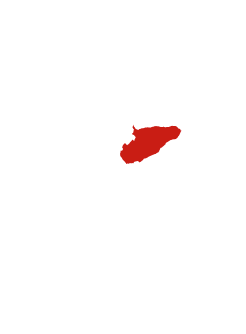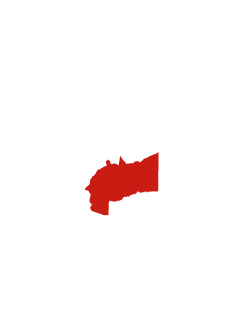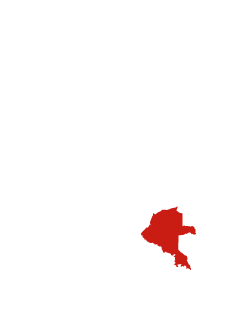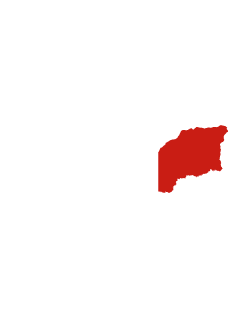Alcides Vides y Adriana Martínez
Taller: Artesol El Cedro
Oficio: Cestería
Ruta: Ruta Córdoba
Ubicación: Ayapel, Córdoba
“Ante todo la humildad lo lleva a uno lejos”, dice Alcides, agradecido por estar contando esta historia con un techo digno sobre los hombros. Lo hace junto a su esposa Adriana Martínez, a quien describe como una “tesa”, como aquella que se le midió a sobrellevar la pobreza y el hambre junto a él, con quien crió una familia de seis hijos. También ha sido su cómplice en la búsqueda incansable por salir adelante gracias a la disciplina y a la vocación artesanal que no sabían que ambos tenían. En las frases de Alcides aparece siempre Adriana y cuando habla ella a su turno, pasa lo mismo con él. Están irremediable y amorosamente atados y celebran poderse nombrar hoy como artesanos.
Se les quiebra la voz al saber que solo hasta hace unos pocos años lograron reencausar la vida. Tienen grabado el año de 2015 porque, frente a la falta de oportunidades, empezaron a hacer adornitos en paquetes de mecato que ofrecían por cualquier moneda. Antes de eso, dormían sobre esteras en el piso de tierra y tenían que hacer maromas para que sus hijos se llevaran algo de comer en el día. Sienten vergüenza por la dureza con que los trató la vida. Sin embargo, nunca le reclamaron de más y, al revés, se entregaron al rebusque para crecer.
Sin ya nada que perder, se metieron en capacitaciones artesanales y vieron que tenían madera para ello. Adriana iba a las clases, tomaba apuntes con dibujos, abría bien los ojos y los oídos y, con ese gesto tan preciso de atención, iba interiorizando un mundo. Ya en casa, le mostraba a Alcides lo que había aprendido en clase y él, el buen intérprete de una buena narradora, hacía las tareas que, al día siguiente, la hacían resaltar por la buena factura y terminados de los tejidos sencillos que iba aprendiendo. La fama la empezó a preceder y las compañeras de curso le pedían que si podía hacerle las tareas. Así fue como empezaron a tener qué comer en las noches. Pero seguía siendo todo demasiado difícil e insuficiente para mantener a la familia.
Ella cuenta cuando pisó una finca vendiendo manillitas que había tejido. Tuvo suerte pues a la “doña” le gustó su trabajo y le encargó para ese sábado –era jueves, recuerda con exactitud– más manillas y unas correas. Por supuesto le dijo que se las haría y cuando la señora le largó 200.000 pesos para comprar materiales Adriana solo pudo sentir cómo se le cerraba la garganta de la emoción. Nunca había tenido tanto dinero entre las manos y voló en su cicla para contarle a Alcides que, por fin, tenían trabajo. Se trasnocharon para cumplir con el pedido, sonriendo, dichosos.
Tenían talento, eso era indudable, tanto ella como él se destacaban en los talleres que empezó a impartir Corpoayapel, una organización de Medellín que llegó al pueblo, y la diseñadora, Margarita Murillo, reparó en ambos, intentando no revelar su preferencia por la delicada manera como trataban los materiales. Pero era todo un reto estar allí, en clase, en lugar de conseguir lo del día, así que Alcides tuvo que renunciar, más de una vez, para irse a la mina a jornalear, en lugar de seguir aprendiendo esos dos años de clases que necesitaba para dominar el oficio y tejer en calceta de plátano y en palma de seje y hacer jarrones y tapetes y cestos. Fueron tiempos tan lindos como difíciles, al punto de que un día tuvieron que confesarle a la “profe Margarita” que tenían el “mero pompón”, una solita muda de ropa y que por eso la repetían día a día. Ella, como los quería tanto y creía tanto en ellos, les dio para otra y así quedaron con el “quitipon”, la que se quita y se pone la otra. Con todo, la alegría los guiaba y así lograron ponerle al mal tiempo buena cara. Y terminaron aprendiendo, al punto de que otro día –tienen mil historias– una diseñadora que llegó al pueblo les dijo que por fin los encontraba; estaba desde hacía rato buscando a quienes habían trabajado un frutero en cepa de plátano con un tejido en forma de V, y unos individuales y centro de mesa con acabados con semilla de ojo de buey.
Y aunque esto ya es mucho, por lo que se destacan estos dos artesanos –y hoy su familia, que les siguió los pasos– es por la tejeduría en palma de seje. Cuando los diseñadores llegaron con una materia prima que nadie conocía, que parecía un bejuco, y les pusieron el reto de intentar hacer una pieza parecida, el trabajo que hicieron sobresalió. Alcides recordó que su hermano Jorge tenía algo que se le parecía y éste les dijo que en el monte podrían encontrarlo. Adriana se montó entonces en la cicla con su esposo y se fueron monte adentro a buscar la dichosa mata. Dieron con ella, era una palma bella, alta, con unos frutos que tenían esos filamentos pecosos que son la palma se seje. Adriana se encaramó en la palma y escaló como si fuera un miquito, pues, ahora que lo dice, nunca se ha arrugado para hacer nada. Se levanta a las tres de la mañana a doblar varilla y a prepararle el material a Alcides para que esté se dedique a la soldadura de las estructuras y la tejeduría de la materia limpiecita, lista y mojada para hacerla maleable. Hacen canastos y lámparas y contenedores portentosos que parecen un vestido de fiesta. Sonríen, orgullosos, de lo que han logrado, enseñándoles a sus hijos el valor del trabajo.
Lo lindo de ellos es que su historia está apenas empezando. Tendremos a esta pareja para rato.
Artesanías










Artesanos de la ruta
Artesanos de la ruta
No puede copiar contenido de esta página