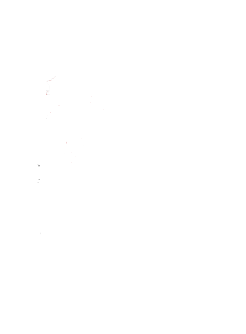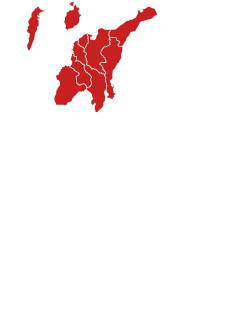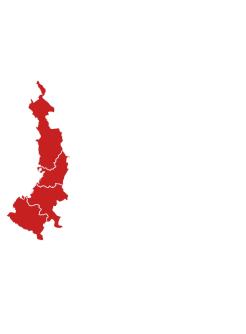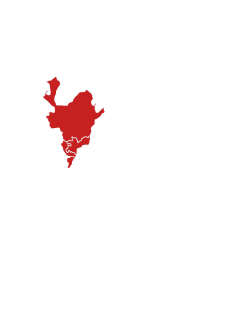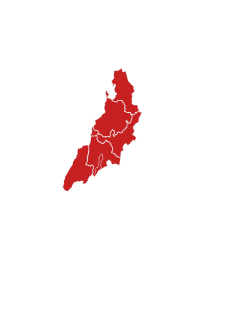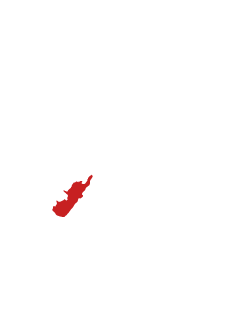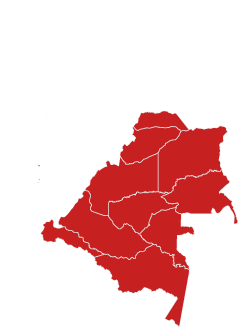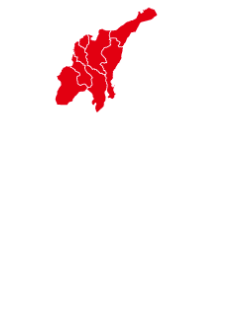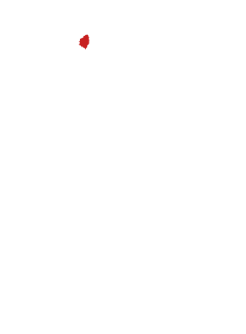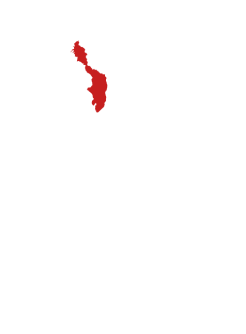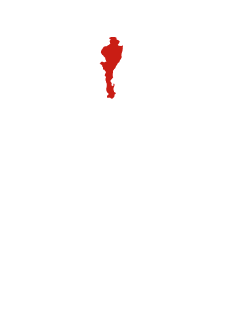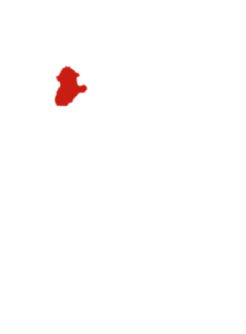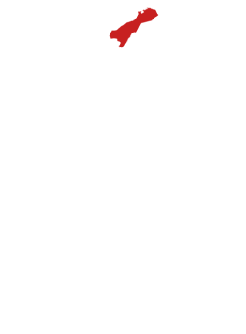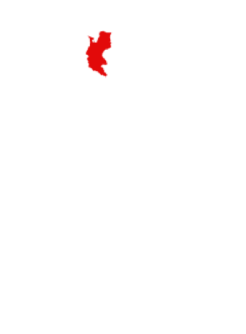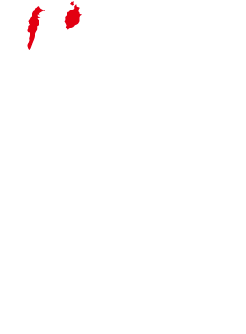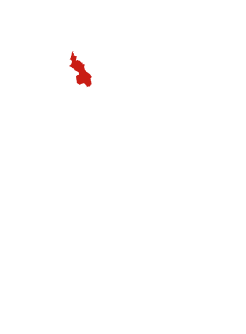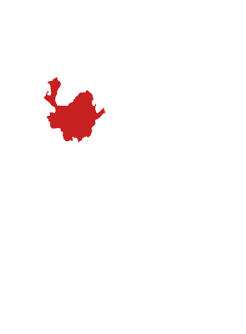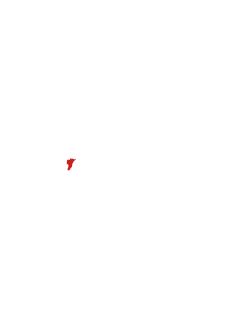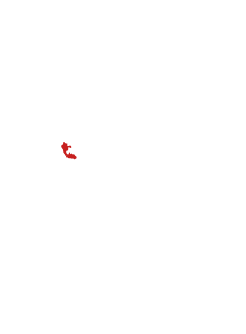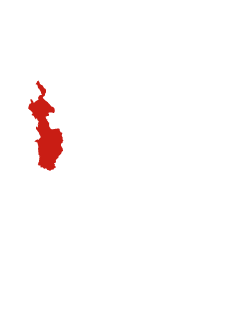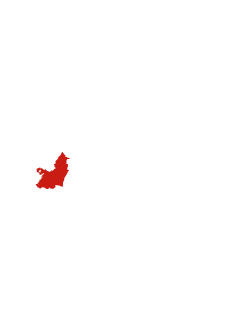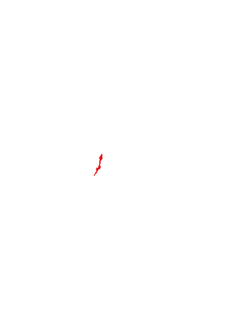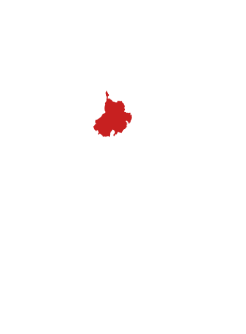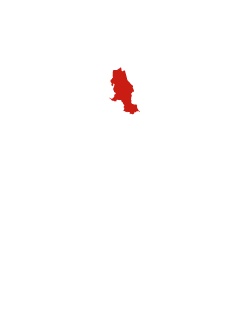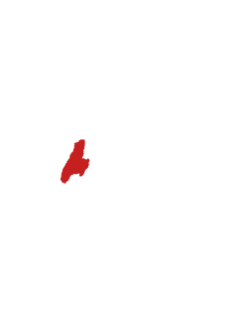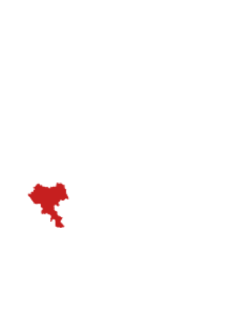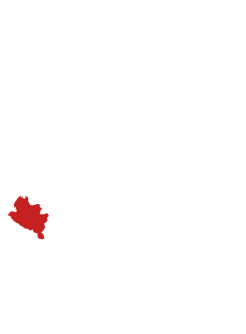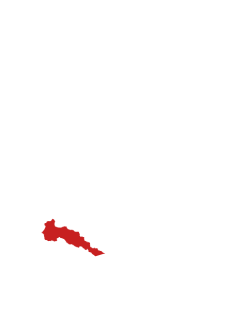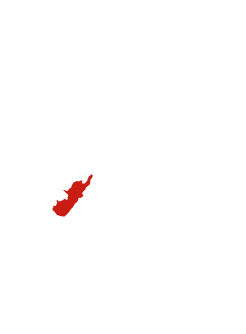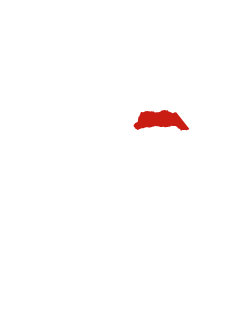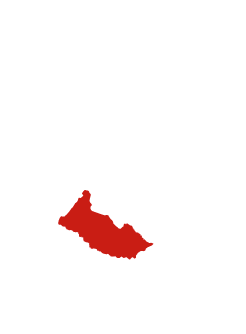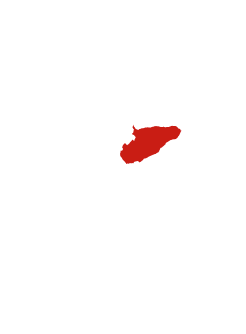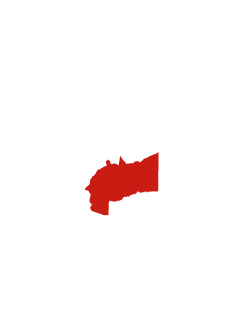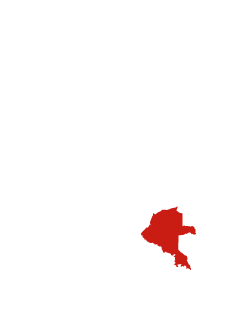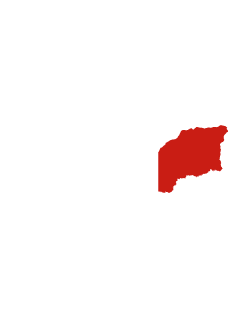Sergio Arturo Tristancho
Taller: Campanas Sergio Arturo Tristancho
Oficio: Forja
Ruta: Ruta Paipa - Iza y Paipa - Guacamayas
Ubicación: Nobsa, Boyacá
Pasa algo cuando uno lo oye hablar y es no poderle quitar los ojos de encima. Y sentir que se está frente a un druida, con la particularidad de ser, además, un alquimista. Este hombre que apenas transita los cincuentas tiene más de 200 años de una tradición en la sangre: la de hacer campanas. Aunque resulta extraño pensar en este oficio así como dedicarle la vida entera a algo tan absolutamente particular, para él es su cotidianidad desde que tiene memoria. “Uno aprende a caminar en medio de la fundición, y molestaba con la silla que es con lo que se moldea, y con la tierra, porque hay muchísima tierra, y está uno jugando con las manos en todo momento, así se aprende”. Como también se aprenden los secretos y la mística que acompañan su elaboración, como, por ejemplo, que fundir los viernes, por la posición de las fases lunares, es ideal.
Tiene el árbol genealógico claro: su tatarabuelo, Eufrasio Tristancho fue el iniciador del oficio, traído de España en plena colonia. Basta decir que vivió 102 años para mostrar lo lejos que viene el relato. Éste se lo transmitió a Juan José Tristancho, su bisabuelo. Por su parte, él le heredó el saber a sus dos hijos: Marco Antonio y Luis Felipe. El primero se lo enseñó a Hernán, el que, según nuestro protagonista ha sido hasta ahora el mejor de los maestros campaneros y al que él está tratando de “igualar o superar”. Hernán no dejó herederos, pero su abuelo Luis Felipe sí, tuvo a Carlos Arturo y a Francisco. Sergio es hijo de Carlos Arturo. Esta larga cadena de herederos masculinos se rompe con sus propias hijas, Adriana Lucía y Alejandra, ambas, conocedoras del oficio y con el férreo deseo de no dejarlo morir.
Hacer una campana puede tardarse dos meses desde su encargo. Implica hacer los moldes de arcilla, uno a uno, pues cada campana es única e irrepetible, mezclar el barro con el que se hará con tres tipos de arena distintos, y amasarlo con los pies para lograr la textura perfecta en aire ni se rompa en la cocción. Además, el molde se personaliza según lo que busque el cliente haciendo un altorrelieve que luego se trasladará a la campana, como aquella tradición de que al nacer un niño se consigna su llegada al mundo con una campana con su nombre. Para que veamos la complejidad de este arte, Sergio Arturo nos va contando del proceso en seis etapas: la armazón, el torneo interno, la definición del grosor y los relieves, el contramolde y la caja. Una vez todo esto se surte, se seca, desajusta y se retocan los grosores de la pieza para pasar ahí a quemar y a fundir. En ese momento aparecen los metales, una aleación de cobre, bronce y estaño que se saben ellos sin fórmula y que el campanero someterá a 1.200 grados de temperatura para su fundición, un proceso que puede empezar al final de la tarde de un viernes y llegar hasta que se acuesta la noche. Y luego, pulirla.
Nuestro campanero mayor hace mucho énfasis en la entrega que recibe cada una de las campanas, en donde todo el proceso es completamente manual. La dedicación en los grosores y su pulida será lo que determinará su tañido, es decir, su sonido. Por eso, ninguna campana sonará como la otra. Todo un acto de fe. Y si de fe hablamos, no solo la iglesia ha mantenido este arte vivo a través de los años, sino que sus rituales lo acompañan: “mi abuelo era muy católico y nos enseñó a creer, a echarle la bendición al horno antes de colar, a persignarnos antes de iniciar la labor. En este oficio cuenta mucho la parte mística”. Y los códigos que representa, y que han sido creados por la historia y replicados por los sacristanes, como que su tañido es distinto si falleció una mujer a un hombre, o el llamado de la Pascua o la celebración de las fiestas.
Es fascinante oírlo, pues muestra lo que han sido y son las campanas para los hombres. Y lo recita: “El primer medio de comunicación que pudo haber existido fue la campana, cuando ésta sonaba se sabía que había que reunirse en torno a ella. La campana avisa muchas cosas, la campana ha evitado tragedias; cuando un río se crece se tocan las campanas y la gente sale de sus casas porque algo sucedió, es una forma de avisar y de convocar”. Y de llamar, claro, cuando el portón de la casa está alejado, también se llama con campana. Y por si fuera poco, se dice y cree que hacer sonar una campana purifica el ambiente, aleja las malas energías de un sitio y se utilizan para hacer terapia de sonido. Mejor dicho, todo es sorpresa con el relato de este hombre generoso en conocimiento que vive en lo que se conoce en Nobsa como “el rincón de las campanas”, en la vereda de Ucuengá y que, además, tiene el récord de haber hecho la campana más grande de Latinoamérica: dos metros de alto y 1.200 kilos de peso y que hoy reposa en Nobsa. Solo faltaría algo por decir: Larga vida a las campanas.
Artesanías










Artesanos de la ruta
Artesanos de la ruta
No puede copiar contenido de esta página